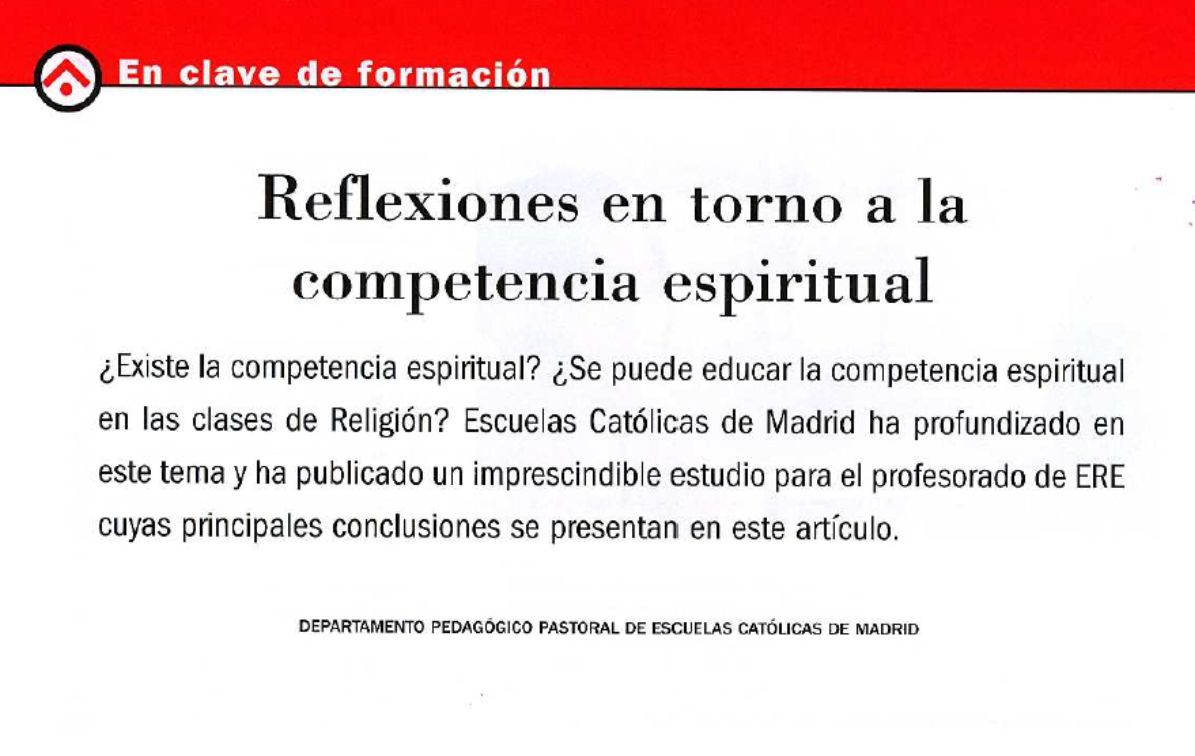Por: Andrés García Barrios – Instituto para el Futuro de la Educación del TEC
En esta nueva entrega de «La educación que queremos», Andrés García Barrios reflexiona sobre aquel dicho que dice que para educar a un niño o niña, hace falta una tribu entera.
Como en todas partes, en la comunidad donde vivo se han suscitado algunos inconvenientes por las travesuras que hacen las infancias en las casas vecinas. Pequeñas aclaraciones han sido suficientes y las cosas se han resuelto haciéndose cargo cada familia de sus responsabilidades.
Sin embargo, atento ─como suelo estar─ a lo que las cosas me hacen sentir (ya he dicho en otra ocasión que más que un intelectual soy un sentimental), y acostumbrado a derivar de esos sentimientos mis reflexiones y mis escritos, me he topado en este caso (en apariencia intrascendente) con un dolorcito derivado justo del hecho de que, en las comunidades urbanas como la que habito (de gente que convive forzada por el azar), cada familia acaba deslindando y asumiendo sus propias responsabilidades, sin involucrar a los otros, en el entendido común de que la segmentación e incluso el hermetismo son el mejor camino para la paz colectiva. Creo que hasta hay un dicho ─me imagino que bastante contemporáneo─ que dice que el mejor vecino es al que no se le conoce.
Debo confesar que si ese dolorcito en general me asalta cuando se trata de hacer a un lado la convivencia humana (también he dicho que soy un irredento comunitarista), más se acentúa cuando las infancias entran en la ecuación. Si bien a los adultos nos puede hacer mucho eco aquello de “Mientras más convivo con los humanos más amo a mi perro”, las infancias no tendrían por qué enfrentarse a esa desilusión, sino al contrario, deberían de poder convivir en armonía con todos los adultos que los rodean, y más aún, sentirse comprendidos, protegidos y guiados siempre en esa convivencia.
Dice un dicho que para educar a un niño o niña, hace falta una tribu entera. En nuestro mundo actual ─pienso─, eso que en el pasado era una tribu se ha convertido en la humanidad completa: las redes sociales y todos los medios de comunicación han hecho que los linderos de nuestra comunidad se extiendan a todo el mundo. Esto ha permitido que, por ejemplo, conozcamos los grandes avances en la educación en Finlandia, que nos preocupemos por la crianza y formación de las infancias en las comunidades indígenas de América Latina, hagamos donaciones para apoyar a escuelas africanas y tengamos acceso a otro sin fin de opciones por el estilo, que desgraciadamente también nos quitan tiempo para atender a los hijos de nuestros vecinos.
Cuando yo nací, mi familia vivía en una colonia de clase media de la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos, y de aquellos años al menos mi hermana mayor tiene recuerdos idílicos: entre ellos destaca una sensación de comunidad en la que los padres de sus amigos fungían como una especie de papás de toda la manada de chavitos del vecindario. El idilio incluía que de esa manera los otros padres podían permanecer tranquilos sabiendo que siempre había algún adulto vigilando a los infantes. Estos recuerdos de mi hermana mayor tienen eco en los de una prima nuestra, cuya infancia transcurrió diez o doce años después, en Los Ángeles, California. En el barrio donde ella vivía, ser mamá y papá era también un cargo democrático.
Es importante tomar en cuenta que estamos hablando de Estados Unidos. Cuando los United States of America lograron su independencia y se sumaron libremente a la corriente europea de la industrialización y del nuevo expansionismo colonial (más económico que militar, aunque éste no dejó de ocurrir), añadieron a aquella gran hazaña un ingrediente que pronto los haría destacarse de las demás naciones: la moral del desarrollo. Producir cada vez más artículos de bienestar, distribuirlos por todo el mundo y dar a la población la oportunidad de consumirlos, se convirtió en una especie de bienaventuranza que ningún país en sus cabales podía rechazar (frente a los gobiernos egoístas que negaban a su población tal derrama de comodidades, el sistema norteamericano reservaba la producción de artículos de malestar, del tipo balas y cañones). Obviamente, mientras más imponía a otros su modelo, más próspera se volvía la población al interior de Estados Unidos: los estadunidenses llegaron a sentir que en ellos se hacía presente el ideal buscado y que en su país se cumplía ya el futuro, por lo que los demás países debían simplemente seguir esa ruta ya abierta. Gente trabajadora, ingenua y de preferencia no muy informada sobre lo que ocurría en el resto del mundo (existe la leyenda de que el norteamericano promedio no sabía ubicar su propia país en el mapa), no lograban entender por qué algunos se oponían a seguir su misma forma de vida. De mal humor habrá estado Maria Antonieta cuando respondió “¡Qué coman pasteles!” a quien hablaba de falta de pan para el pueblo. En cambio, muchos papás y mamás estadunidenses ─habitantes de lindas colonias de clase media y media alta─ lo habrían dicho con total inocencia, seguros de que era la solución posible y correcta.
No quiero burlarme. No tengo mucha experiencia en la convivencia con norteamericanos, pero alguna vez participé casi por accidente en un evento con un ciento de familias de clase media y media alta de aquel país, y ─contra todos mis prejuicios antiyanquis─ me parecieron gente amable, de verdad interesados por los demás y para nada pretensiosa. Entendí bien a lo que se referían mi hermana y mi prima con sus recuerdos. La cortedad de miras que impide a los pobladores de Estados Unidos ver más allá de sus fronteras (cada vez más invadidas, por cierto), no les ha quitado el viejo don humano de crear tribu con todos aquellos con los que se sienten a salvo.
Al menos así era hace unos años.
Justo en los sesentas, cuando mi familia vivía en aquellas tierras, muchos jóvenes dejaron de creer en el gran sueño americano. El movimiento hippie es difícil de explicar (una de las manifestaciones más espontáneas de la historia, según la describió el gran Arnold J. Toynbee). Jugó su papel, sin duda, la desilusión de que tras la Segunda Guerra Mundial ─que para ellos había terminado apenas ayer─, y a pesar de la creciente información sobre el holocausto, Estados Unidos emprendiera ahora una feroz guerra en Vietnam. Algo tuvo que ver también el que los jóvenes ─en quienes detonaba un boom de admiración hacia oriente (Rama, Krishna…) y por extensión hacia todo lo tribal (indios americanos, África…)─ habrán estado más sensibles hacia todo lo que ocurriera en aquella zona. El hecho es que se opusieron a lo que muchos ya percibían como una invasión y junto con sus protestas acabaron rebelándose contra todo el american way of life: se dejaron el pelo largo, se vistieron con total libertad, incluso andrajosamente, pusieron de moda la mezclilla obrera, hicieron de la paz y el amor su misión y del arte su vehículo, comenzando por la música, dejaron atrás de forma radical el puritanismo sexual y empezaron a vivir en colectividad, emprendiendo una verdadera cruzada de crianza colectiva de las infancias.
Cada uno de estos rasgos puede ser juzgado, e innumerables experiencias personales testificarían contra su ejemplaridad. Sin embargo, la efigie hippie vuelve una y otra vez como el gran ejemplo (¡la gran tentación!) de un modo de vida comunitario posible. Sin duda, el exceso de drogas y sus consecuencias ─intoxicación, adicción, mercadeo, violencia─, fue un elemento importante para que los ideales no pudieran realizarse y se convirtieran en su contrario: abuso contra mujeres e infancias, fundamentalismo religioso, violencia… Sin embargo, los errores cometidos por aquellos jóvenes (y la forma en que desde el Estado se atentó contra el movimiento) no son motivo para que no soñemos al menos con una educación que recupere sus ideales: disminución de la productividad como sentido de la vida, acercamiento a la naturaleza, autosustentabilidad, independencia económica e ideológica, autodeterminación sexual, equidad de géneros, desdén por las apariencias, inclusión, espiritualidad, y por supuesto creación de comunidades autogestivas y responsabilidad colectiva sobre el bienestar de las niñas y los niños.
¿A quién no se le antoja un modelo de vida así, sobre todo ahora que la descomposición ha alcanzado a la sociedad completa, demostrando que el fracaso no fue el de aquellos ideales comunitarios sino, por el contrario, el del sistema que atentó contra ellos? Los hippies eran jóvenes. Hoy nada nos impide retomar su ejemplo con la madurez que ellos no lograron alcanzar pero que el mundo actual prácticamente nos está exigiendo.
Fuente: Instituto para el Futuro de la Educación del TEC
Conozca AQUÍ todas las noticias sobre la escuela católica en América. Síganos a través de las redes sociales, facebook, instagram y twitter.
#SomosEscuelaCatólicaDeAmérica.